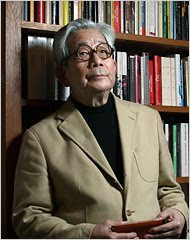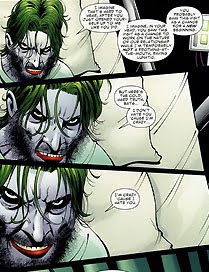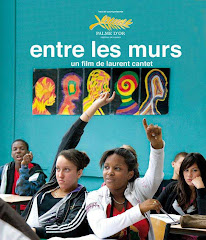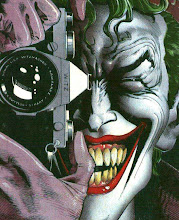Otra vez Pablo Trapero
viene a inyectarnos directamente en el lóbulo frontal una
dosis sin diluir de malvenida realidad. Para evitar preambulos, bien
podríamos estar ante la mejor película argentina de los
últimos 10 años. “Elefante Blanco” es una patada en
el pecho para quienes nacimos en este bendito país y al mismo
tiempo un excelente ejercicio denuncista. Un reflejo sin distorsiones
de la Argentina contemporánea, de sus instituciones, de sus
hombres y mujeres. Los rasgos identitarios de la cultura villera
fluyen a través del lente de un director audaz y comprometido
que logra un producto final tan filoso como necesario gracias a un
guión sólido, descarnado y contundente.
Otra vez Pablo Trapero
viene a inyectarnos directamente en el lóbulo frontal una
dosis sin diluir de malvenida realidad. Para evitar preambulos, bien
podríamos estar ante la mejor película argentina de los
últimos 10 años. “Elefante Blanco” es una patada en
el pecho para quienes nacimos en este bendito país y al mismo
tiempo un excelente ejercicio denuncista. Un reflejo sin distorsiones
de la Argentina contemporánea, de sus instituciones, de sus
hombres y mujeres. Los rasgos identitarios de la cultura villera
fluyen a través del lente de un director audaz y comprometido
que logra un producto final tan filoso como necesario gracias a un
guión sólido, descarnado y contundente.
Filmado en locación
en la Villa 31, Trapero elige al igual que en su trabajo anterior,
“Carancho” a Ricardo Darín y Martina Gusman como sus
protagonistas. A ellos, se suma el belga Jérémie
Renier, un ícono del drama social europeo (fue un actor
recurrente en la obra de los hermanos Dardenne) quien trae su acabado
conocimiento del género a Latinoamerica, en una aparición
para celebrar, no por sus laureles sino más bien por la
excelente interpretación que logra en la película,
donde pareciera incrustado en un contexto que le es totalmente
desconocido al actor y al personaje.
El trabajo de sacerdotes
y asistentes sociales, son la herramienta para que el espectador
contemple las entrañas de una de las villas más
populosas de Buenos Aires. La lucha constante de quienes, por mera
vocación y a pesar de la falta de recursos y apoyo, buscan
generar un cambio que para la mayoría de la sociedad es
utópico.
Así, Trapero
construye un espacio para reflexionar en torno a una problemática
largamente evidenciada: la incompatibilidad entre la vocación
de servicio y los dogmas católicos. Los personajes de Darin y
Renier -sacerdotes ambos- ven su deseo de trabajar en pos de las
necesidades de los sectores postergados, chocar indefectiblemente
contra los intereses de los poderosos, entre quienes se encuentran la
alta cúpula eclesiástica. Y en ese derrotero, el camino
los lleva a zonas donde sus esfuerzos son vacuos y sus buenas
intenciones, sólo eso.
Los recursos estéticos
entonces, puestos al servicio del mensaje, son sencillamente
exquisítos. Las imágenes hablan tanto como los
silencios. Imperdible toma la de Renier en un convento de clausura
dejándose vencer por la impotencia y condenando su espíritu
inquieto al mutismo absoluto. Y mejor pasaje aún el de Darín
ante el obispo, reclamandole ser “más que sacerdotes” ante
situaciones apremiantes, y recibiendo por respuesta otro dogma:
“Pertenecemos a una estructura”.
Esa estructura es puesta
en evidencia a lo largo de toda la película. Con la figura del
Padre Mugica como bandera, el realizador desnuda la falencia de
algunos conceptos que por arcaicos, caen ante su propio peso (el
celibato de los sacerdotes, por citar un ejemplo evidente) y revela
la importancia de las acciones por sobre las buenas intenciones. La
pulsión interna que late con firmeza en hombres y mujeres
dispuestos al cambio, se muestra a través de quienes batallan
contra el paco, la pobreza, el hambre, la delincuencia y todas esas “
cosas que no se tocan” como grita Pity Álvarez al comienzo y
el final de la película, con su genio de la periferia nunca
mejor ubicado. Cosas intangibles -como la falta de oportunidades- que
la sociedad argentina es tan reacia a comprender.
En tiempos en los que la
militancia que busca respuestas concretas a las problemáticas
de las clases subalternas son violentamente reprimidas, “Elefante
Blanco” recuerda a casos puntuales como el de Mariano Ferreyra o el
de Dario Santillan y Maximiliano Kosteki. El guión busca
generar un molesto zarpullido en la ambivalente moral católica
de la clase media/alta argentina y lo logra incluso en quienes no
pregonamos esas premisas pero crecimos bombardeados por sus
preceptos.