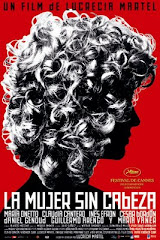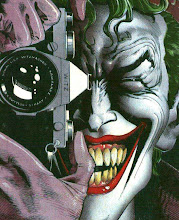Una película como 2012 -la última producción del megalómano Roland Emmerich- es una cinta que llevará al cine tanto a ocasionales espectadores ávidos de un poco de entretenimiento de fin de semana, como a los cinéfilos más recalcitrantes, incapaces de contener esos pequeños placeres culposos que ofrece el mainstream de Hollywood.
Una película como 2012 -la última producción del megalómano Roland Emmerich- es una cinta que llevará al cine tanto a ocasionales espectadores ávidos de un poco de entretenimiento de fin de semana, como a los cinéfilos más recalcitrantes, incapaces de contener esos pequeños placeres culposos que ofrece el mainstream de Hollywood.Es así, hay que comulgar con mucha firmeza con los códigos artísticos del séptimo arte para negarse a pispear (aunque sea por curiosidad) estas ultraproducciones hiperpublicitadas, porque cualquier persona que haya ido al menos diez veces en su vida al cine, sabe antes de comprar su entrada con lo que se va a encontrar. 2012 no depara sorpresas, pero esta es una conclusión a la que puede llegarse con facilidad incluso antes de ver la película.
El argumento mixtura una antigua profecía maya con la caótica actualidad ambiental del planeta para dar forma a una catástrofe natural tan grande como relajante. El director toma el planeta tierra con ambas manos y juega al fútbol con él durante una temporada entera. Lo destruye, “lo hace pelota” y recién después, recuerda que tiene que hacer una película. El resultado es una cinta trivial, previsible y absolutamente prescindible, pochoclera por antonomasia, pero que al mismo tiempo esta llamada a reventar taquillas y a convertirse en el sueño húmedo de cualquier productor ávido de hacer rebalsar sus arcas.
Y es que Emmerich hace las cosas a medida. Su intención es ser eficaz y en ese afán, es exitoso. Se sube a la tendencia y es políticamente correcto, usa un actor negro para encarnar al presidente norteamericano (en “Independence Day” el primer mandatario era un héroe de guerra que no duda en tomar las armas cuando ve amenazado el sueño americano por la amenaza alienigena, una especie de Capitán América encubierto) y a fuerza de fatalidades une la familia disfuncional y castiga al déspota ruso multimillonario y a su capitalismo foráneo, mientras ensalza la tecnocracia china y dispara un discurso moral cursi y empalagoso.
El reparto se centra en un insípido John Cusack (¿el heredero natural de Nicolas Cage?) que con sus sobreactuaciones innatas por momentos encaja a la perfección con el desmesurado argumento, y Chiwetel Ejiofor, un buen autor que carga con un papel que cumple correctamente. Unidos por una casualidad que el guión pretende inocentemente transformar en causalidad, llevan adelante una narración que de no ser por la obscena exhibición de efectos especiales, caería por su propio peso transcurridos 30 minutos de la cinta. Porque el director no se atreve a sostener la película en los fuegos artificiales de los FX e intenta dejar un mensaje, y ahí radica la principal falencia de 2012. Los intentos vacuos de Emmerich de trabajar personajes cuya profundidad brilla por su ausencia y de brindar al espectador diálogos dignos de ser recordados por su contenido tan sólo crean agujeros negros en una cinta que sufre por la falta de coraje de su autor para plantar bandera y hacer frente a cualquiera que lo acuse de como un mero entretenedor cinematográfico.
Así, los efectos especiales -única defensa de esta catástrofe de 150 minutos-, caen fulminados por los intentos del director de atenuarlos (como si fuera posible) con diálogos superfluos y personajes que intentan llamar a la reflexión con textos opacos a un público que sólo llenó la sala buscando un poco de entretenimiento, con una actitud que le da a 2012 toda la honestidad de la que carece.